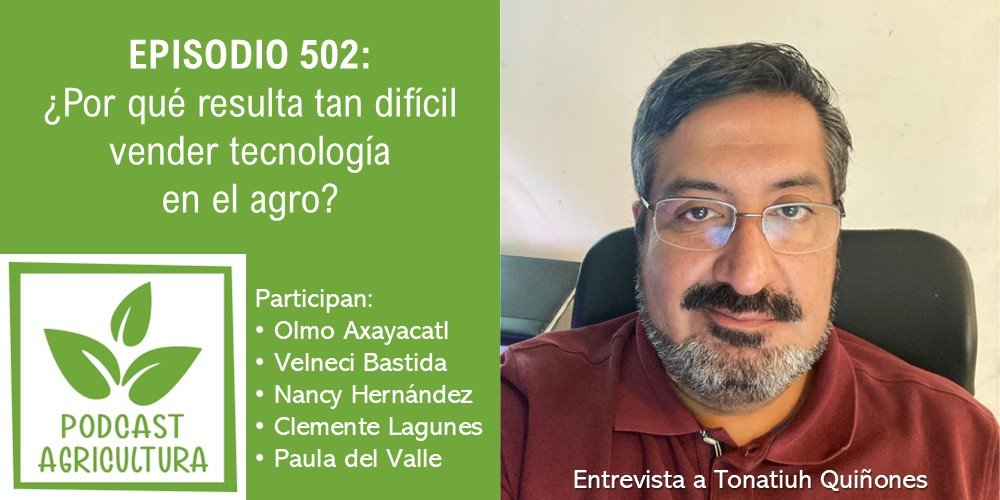He conversado con muchas personas que venden tecnología para el sector agrícola, y todas coinciden en algo: resulta frustrante. Me parece curioso, porque todos sabemos que la producción, distribución y comercialización agrícola dependen de la tecnología, y aun así no se vende por sí sola.
En este episodio entrevisté a mi amigo Tonatiuh Quiñones, del podcast Agronauta, con quien pongo sobre la mesa varios puntos para entender por qué es tan difícil vender cualquier tipo de tecnología a los agricultores. Además, Tonatiuh se dedica a ello, así que conoce de primera mano lo que implica enfrentarse a ese desafío.
Este episodio gira alrededor de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué vender tecnología en el agro sigue siendo tan difícil, incluso cuando la solución es buena y el problema es real? A lo largo del programa se van acumulando capas, voces y ejemplos que ayudan a entender que el problema no es técnico, sino estructural, cultural y, en muchos casos, humano.
Arranca con una reflexión cotidiana sobre el consumo de podcasts y el lugar que ocupan en la rutina. Ese punto sirve para recordar que el agro también consume información, pero lo hace a su manera y a su ritmo. No todo lo nuevo entra fácil. A partir de ahí, el episodio avanza con claridad hacia el corazón del tema: la rentabilidad agrícola y esos factores invisibles que muchas veces se ignoran, como el polvo. Se expone cómo algo aparentemente menor termina afectando la salud de los trabajadores, la vida útil de la maquinaria y hasta la fotosíntesis de los cultivos. El mensaje es directo: en el agro, lo que no se ve también cuesta dinero.
Después llegan las noticias del agro, que funcionan como contexto del momento que vive el sector. La ampliación del plazo para la reinscripción al PEUA deja claro que los apoyos existen, pero no siempre se amplían para nuevos productores. Hay ayudas, sí, pero no para todos. La segunda noticia pone el foco en la mano de obra migrante y en cómo incluso empresarios agrícolas estadounidenses reconocen abiertamente que sin jornaleros mexicanos su producción simplemente no funciona. Es una validación que llega tarde, pero que suma presión en un entorno cada vez más tenso. La tercera noticia aborda la posible sobreproducción de frijol en Sinaloa y recuerda una verdad básica del agro: producir más no siempre significa ganar más. Cuando la oferta se dispara y la demanda no acompaña, el precio se derrumba y el productor paga las consecuencias.
Con ese contexto, el episodio entra a terreno técnico con la participación de Itzel Bastida, quien explica el cultivo de tejidos vegetales de forma clara y sin rodeos. Se describe el cultivo in vitro como una herramienta clave para la biotecnología agrícola, basada en el principio de la totipotencia celular. La idea de que una sola célula vegetal puede generar una planta completa resulta fascinante, pero también exige precisión, infraestructura y conocimiento. Se recorren las etapas del proceso: selección del explante, desinfección, preparación del medio de cultivo, inoculación, incubación, desarrollo de órganos y aclimatación. Queda claro que la tecnología funciona, pero no es mágica ni automática. Requiere método, disciplina y personal capacitado.
El enfoque cambia hacia la producción ornamental con Nancy Hernández, quien desmonta la idea de que las ornamentales son un lujo irrelevante. Se presenta como un sector económicamente viable, especialmente para pequeños y medianos productores. México tiene miles de productores ornamentales, concentrados en pocos estados, con una producción mayoritariamente destinada al mercado interno. Aun así, el sector sigue siendo subestimado, incluso por las empresas proveedoras de insumos. Se evidencia una contradicción: hay oportunidades claras, pero falta atención, especialización y respeto hacia quienes producen flores. El problema no es el mercado, es la falta de visión.
Todo ese recorrido prepara el terreno para la conversación central del episodio: la charla con Tonatiuh sobre por qué la tecnología no termina de adoptarse en el agro. Desde el inicio se plantea una tensión clara. Existe tecnología, existe talento y existen soluciones probadas, pero la adopción sigue siendo lenta. Una de las primeras ideas que surge es el analfabetismo tecnológico, especialmente en generaciones mayores, combinado con una adopción superficial en generaciones más jóvenes. Hay predisposición, pero no comprensión profunda.
Se señala algo clave: muchos productores compran tecnología sin tener dentro de su empresa a alguien que realmente la entienda, la gestione y la aproveche. El resultado es predecible: sensores arrumbados, plataformas que nadie revisa y sistemas que terminan siendo vistos como un gasto inútil. Aquí aparece una idea central del episodio: la tecnología no es un producto, es un proyecto. Sin objetivos claros, sin un caso de negocio definido y sin un proceso de implementación, cualquier herramienta está condenada al fracaso.
La conversación avanza hacia un punto incómodo pero realista. A diferencia de otras tecnologías ya integradas en la vida diaria, como los celulares o el internet, en el agro todavía es válido preguntarse si vale la pena invertir en un sensor, un dron o un software. No existe una tecnología agrícola universal que todos deban usar. Cada adopción depende del contexto, del tamaño del productor y del problema específico que se quiere resolver.
Se insiste en que vender “un sensor” no funciona. Lo que funciona es vender soluciones completas, procesos, mejoras medibles. Ahorro de agua, reducción de fertilizantes, aumento de productividad. El productor no compra datos, compra resultados, aunque muchas veces no lo tenga claro al inicio. También se aborda la falsa expectativa de que la tecnología reduce el trabajo. En realidad, muchas veces lo incrementa, porque agrega nuevas variables que alguien debe monitorear, interpretar y mantener.
Otro punto fuerte es la resistencia a las suscripciones y a los modelos de pago recurrente. En el agro sigue pesando la lógica de la compra tangible: maquinaria, infraestructura, activos visibles. Pagar por un servicio digital que no se “ve” genera desconfianza. A esto se suma la sensación de “casarse” con un proveedor tecnológico, algo que muchos productores evitan porque limita su flexibilidad, algo que sí tienen con fertilizantes o agroquímicos.
Hacia el cierre, se introduce la idea de que la adopción tecnológica no es el fin, es el medio. El objetivo real es mejorar procesos, aumentar rentabilidad y reducir riesgos en un contexto de cambio climático, mercados volátiles y mayores exigencias. También se plantea la necesidad de consultores tecnológicos que ayuden a traducir la tecnología al lenguaje del productor, no desde la venta, sino desde el proceso.
Las participaciones finales refuerzan esa idea. Clemente subraya la importancia de la consultoría previa antes de invertir en tecnología. Paula aporta una visión clara sobre innovación: no siempre significa inventar algo nuevo, muchas veces significa adoptar y adaptar lo que ya existe a la realidad de la empresa.
El episodio cierra con una conclusión honesta: nadie tiene todavía todas las piezas del rompecabezas. El potencial de la tecnología en el agro es enorme, pero su adopción sigue enfrentando barreras culturales, económicas y operativas. No es un problema simple ni rápido de resolver, pero entenderlo con claridad es el primer paso para empezar a cambiarlo.