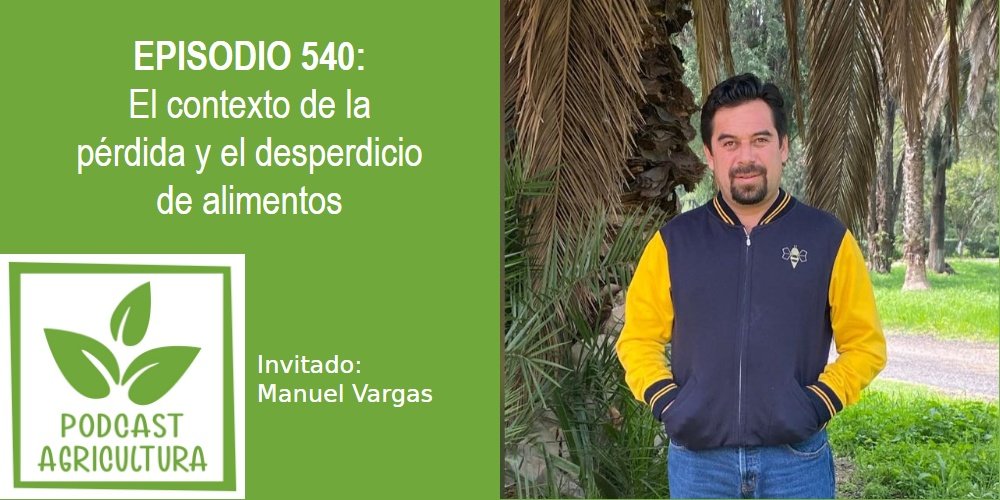En este episodio conversé con el Dr. Juan Manuel Vargas Canales, catedrático investigador de la Universidad de Guanajuato, sobre un tema crucial para el sector agroalimentario: la pérdida y el desperdicio de alimentos. Exploramos las causas, los impactos y las oportunidades para reducirlas desde el campo hasta el consumidor final.
A través de su experiencia en investigación aplicada, el doctor Vargas nos explica cómo la infraestructura, los estándares comerciales y la gestión en la cadena de suministro influyen en las mermas. Además, comparte soluciones prácticas, herramientas digitales y propuestas para alinear incentivos entre productores, intermediarios y comercios.
A lo largo del episodio se pone sobre la mesa un problema que todos vemos, pero pocos dimensionan: la pérdida y el desperdicio de alimentos en México y en el mundo. Desde el arranque queda claro que no es un asunto marginal ni exclusivo del consumidor final. Es un fenómeno que atraviesa toda la cadena agroalimentaria, desde el momento en que el alimento está listo para cosecharse hasta que llega —o no llega— al plato. Y lo más incómodo: sucede todos los días, frente a nosotros, sin que lo tratemos como una prioridad real.
Manuel explica con precisión algo que suele confundirse. La pérdida ocurre cuando los alimentos se descartan antes de llegar al consumo final: en campo, poscosecha, almacenamiento, transporte, acopio o procesamiento. El desperdicio, en cambio, aparece en la fase final, cuando el alimento ya está en manos del consumidor o del comercio minorista. Distinguir ambos conceptos no es un tecnicismo académico; es la base para diseñar políticas públicas, estrategias de gestión y soluciones concretas. Si no se sabe dónde ocurre el problema, cualquier intento de arreglarlo es puro discurso.
Una idea se repite con fuerza: medir importa. No porque suene bien, sino porque sin medición no hay decisión. Existen metodologías relativamente simples para identificar cuánto se pierde en cada eslabón de la cadena, pero casi no se aplican. ¿La razón? Falta de hábito, de cultura de registro y, sobre todo, de voluntad colectiva. Medir implica tiempo, coordinación y participación de productores, transportistas, acopiadores, procesadores y comercializadores. Nadie puede hacerlo solo, y ahí empieza el problema.
Cuando se habla de cifras globales —ese famoso “se pierde un tercio de los alimentos producidos”— Manuel es directo: son estimaciones. Incluso organismos internacionales trabajan con datos incompletos. Hay países con mejores sistemas de información, pero ni siquiera ellos tienen números exactos. Los porcentajes varían mucho según el país, el cultivo y el nivel tecnológico. En frutas y hortalizas, por ejemplo, las pérdidas pueden llegar a niveles brutalmente altos, porque son productos altamente perecederos y sensibles al manejo.
El contraste entre países desarrollados y en desarrollo es revelador. En los primeros, gran parte del problema se concentra en el desperdicio doméstico: hogares con infraestructura, logística y tecnología suficientes para reducir pérdidas previas, pero con hábitos de consumo que descartan comida en buen estado. En países como México, la historia es otra. Aquí las pérdidas se acumulan en campo, en poscosecha, en transporte y en almacenamiento, principalmente por deficiencias estructurales: falta de infraestructura, logística limitada y tecnologías poco accesibles.
El episodio aterriza el tema en ejemplos muy concretos. En granos básicos, una cosecha tardía puede disparar las pérdidas simplemente porque el grano está más seco y se cae más durante la recolección. En almacenamiento, la ausencia de silos adecuados abre la puerta a plagas y deterioro. En regiones donde no hay infraestructura mínima, producir más no siempre es una ventaja: ¿de qué sirve duplicar el rendimiento si no hay dónde guardar el grano sin que se pierda?
En productos frescos y berries, el panorama es todavía más delicado. Un manejo inadecuado en cosecha, un golpe durante el transporte o un empaque mal diseñado pueden acortar drásticamente la vida de anaquel. Basta que una tarima se voltee en el traslado para que un embarque completo sea rechazado. Ahí la pérdida no es teórica: es inmediata y costosa.
El retail aparece como otro punto crítico. Muchos alimentos se descartan por razones estéticas, no por problemas de calidad, inocuidad o valor nutricional. Un jitomate con una pequeña deformación o una manzana con un defecto mínimo no pasa el filtro comercial, aunque sea perfectamente comestible. El consumidor dice que aceptaría estos productos, pero en la práctica rara vez los encuentra disponibles. Se genera un círculo vicioso donde la estética manda y la comida termina en la basura.
Surge entonces la pregunta incómoda: ¿por qué, sabiendo todo esto, no se actúa? Manuel apunta a varios factores. Uno central es el desconocimiento operativo. Muchos trabajadores no reciben capacitación adecuada: no saben el momento óptimo de cosecha, cómo manipular el producto, cómo empacarlo o transportarlo. Pequeños errores repetidos miles de veces generan pérdidas enormes. No es falta de buena intención; es falta de formación práctica.
Otro punto clave es la logística. Las cadenas largas incrementan riesgos, costos y deterioro. El llamado “turismo agroalimentario”, donde un alimento recorre medio mundo antes de consumirse, es un absurdo desde cualquier perspectiva: económica, ambiental y social. Frente a eso, se plantean alternativas como circuitos cortos de comercialización, agricultura periurbana y sistemas locales que acerquen producción y consumo.
El episodio también cuestiona la idea de que producir más sea siempre la solución. En un mundo donde ya se generan volúmenes suficientes de alimentos, el problema no es la falta de producción, sino el mal uso de los recursos. Reducir pérdidas es tan estratégico como aumentar rendimientos, y probablemente mucho más eficiente. Cada kilo que no se pierde ahorra agua, energía, insumos, mano de obra y emisiones.
Desde la investigación, Manuel señala tres ejes prioritarios: tecnología, factores económicos y culturales, y regulación. En tecnología, el reto no es solo desarrollar soluciones, sino hacerlas accesibles. Digitalización para medir, trazabilidad, envases inteligentes, logística más eficiente y uso de herramientas avanzadas pueden marcar la diferencia, pero su costo limita la adopción, sobre todo en pequeños y medianos actores.
En lo cultural, el episodio recuerda prácticas que hoy parecen del pasado: el aprovechamiento integral de los alimentos, el uso de residuos orgánicos para animales o composta, la lógica del autoconsumo. No se idealiza el pasado, pero sí se reconoce que ahí había una eficiencia que hoy se perdió con estilos de vida más desconectados del origen de la comida.
El marco regulatorio recibe una crítica frontal. La normatividad agroalimentaria se describe como obsoleta, fragmentada y poco funcional. Paradójicamente, mientras se legisla con rapidez sobre conceptos de moda, la pérdida y el desperdicio de alimentos quedan fuera de leyes clave, incluso en esquemas de economía circular. Sin un marco legal claro, municipios y estados tienen poco margen para actuar, aunque quieran hacerlo.
Finalmente, se plantea la necesidad de incentivos. No solo apoyos, sino esquemas que premien a quien reduce pérdidas y penalicen prácticas ineficientes. Incentivos fiscales, mejores condiciones de financiamiento y regulaciones más estrictas podrían acelerar cambios reales. No es un tema menor: está en juego la seguridad alimentaria, la estabilidad ambiental y el uso responsable de recursos finitos.
El cierre deja una sensación clara: el problema no es invisible, pero sí normalizado. Se pierde y se desperdicia comida mientras coexisten hambre, desnutrición y presión ambiental. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos no es una opción ética, es una obligación práctica. Y empieza por algo muy simple: observar mejor lo que hacemos todos los días y dejar de tratar este tema como si fuera secundario.